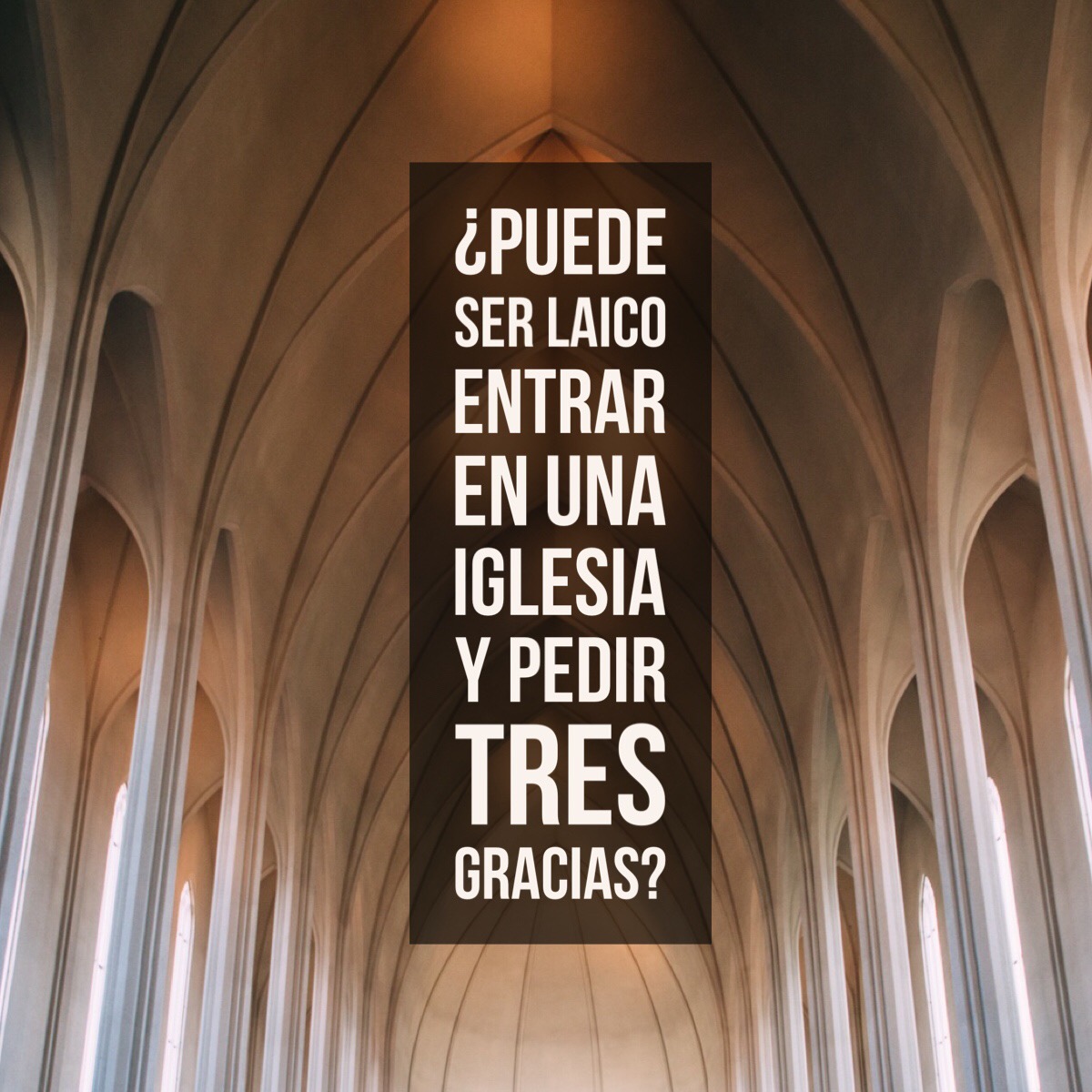De pequeña me enseñaron a rezar. A rezar, a agradecer y a pedir. Iba a misa en el colegio, también a procesiones en Semana Santa y me fascinaban la bendición del Agua y el Fuego y el Sermón de las siete palabras. Llegué a tener estampitas en la billetera, aunque creo que nunca caí en la moda de colgarme santos al cuello, ni en camándula ni en escapulario. Por tradición familiar, he rezado la Novena de Navidad, y me acuerdo de los ‘Mil Jesuses’ y el altar de la Santa Cruz cada 3 de mayo. Pero entre las múltiples formas de oración que aprendí de niña había una muy particular: pedir tres gracias –tres deseos– al entrar por primera vez en una iglesia que antes no conocía (una especie de lámpara de Aladino a la católica).
Mi relación con la religión ha cambiado de forma radical desde que me enseñaron todo aquello. No solo he dejado de creer en tal cosa como un dios o cualquier santoral, sino que considero que creer se opone a dos de nuestras mejores cualidades humanas: el pensamiento y la razón. Ahora defiendo la laicidad como una de las más importantes consignas democráticas y condeno todo tipo de reivindicación de los creyentes a sentirse ofendidos. Cualquier cosa que abra la puerta al fanatismo religioso –un fascismo como cualquier otro– impide la plena libertad de conciencia y vivir en paz; sin miedo ni culpa, lo peor de los lastres cristianos.
Pero a pensar de mi discurso laico, todavía conservo esa costumbre de los tres deseos cuando entro, en mis viajes, en alguna iglesia desconocida. Ya no se trata de una oración, sino de una forma de diálogo conmigo. Ahora que empieza la Semana Santa, me he acordado de esto y caigo en cuenta de que siempre, de algún modo, he pedido lo mismo. Con matices, pero lo mismo, desde que era una niña.
El proceso no ha cambiado tampoco. Entro en silencio. Camino un rato despacio por los pasillos. Me siento en alguno de los bancos de la iglesia o catedral. A veces, incluso me arrodillo. Y como se supone que son sólo tres deseos, elijo con mucho cuidado lo que pido.
Esto que antes era una oración se ha convertido en un método para calibrar mis anhelos, de saber lo que en realidad me importa. Toda oración lo es, de hecho. ¿Qué es lo que deseo? ¿Por qué lo pido? Lo importante es que también me pregunto por lo que hago para conseguirlo. Esas tres gracias también son una metáfora del miedo: por todo eso que en ese instante recuerdo que temo tanto que pase. Y es un recordatorio de mis carencias, de lo que sé que me falta. Asimismo, es un instante de gratitud: ahí, en silencio, me acuerdo de lo que tengo. Doy gracias a la vida que me ha dado tanto, como dice esa canción que siempre me recuerda a mi madre, y a veces hasta se convierte en un acto de generosidad porque ‘regalo’ alguna de esas tres gracias pensando en el bienestar de algún ser querido.
Aunque ahora pueda ignorar que se trataba de algo religioso, sí reconozco en ello un momento espiritual. Hace ya tiempo que sé que las experiencias místicas suceden, por lo general, lejos de los templos, y que los instantes reveladores se pueden encontrar en el bosque, buceando a 30 metros de profundidad, corriendo maratones, haciendo yoga, escribiendo en una libreta o intentando conquistar cualquier montaña. Yo lo encuentro en todo eso, que se resume en una palabra: el viaje. Cuando lejos y en soledad, puedo en realidad mirarme de cerca. Adentro. Y entonces comprendo que eso es para mí lo más cercano a la religiosidad: esos instantes en los que el alma habla más fuerte que el cuerpo. Cuando en ese diálogo que sucede en mi cabeza, no me engaño.
*Publicado en el periódico El Mundo. Marzo 24 de 2016.